“Marcas, Escritura, Lectura”
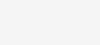
Carlos Rossi
El Padre y los nombres
Carlos Orestes Rossi se llamaba mi padre. Carlos Mario Rossi me llamaron a mi. Fue un doble problema. Recaía sobre esos segundos nombres que nos diferenciaban un manto de vergüenza que los hacía impronunciables. En vano busqué en las Tragedia Griega algo que salvará el suyo de la vergüenza. Leí “La Orestíada”, “Las Moscas” de Jean Paul Sartre para salvarlo de la maldición. Mario es la versión masculina del nombre de su propia madre. El Otro me lo recordaba cada vez, cuando malentendía Mario por María. Me feminizaba, claro está. No le demos más vueltas, quería salvar al padre como las histéricas de Freud. No sabia que, recordando a Lacan en su Seminario 11, “El padre, el Nombre-del-Padre, sostiene la estructura del deseo junto con la ley –pero la herencia del padre, Kierkegaard nos la designa: es su pecado” [1]. Idealizar al padre fue mi estrategia para velar la falta. Mi padre pecaba de haber encontrado en el alcoholismo el arreglo que lo mantuviera a flote en el mar de su tristeza. Ahí donde él se ahogaba, yo tuve que aprender a nadar. La solución imaginaria vino por otro lado, me hice llamar Charly nombre que conjugó la lengua del lugar donde se pensaba exiliar mi madre con el del músico de rock que más me marcó en la adolescencia, época en que la política de los nombres se re-actualiza. Solo restaba hacerse reconocer en ese nombre. Lo logré, parcialmente claro, pero al precio de desconocer que el nombre que viene del Otro resuelve el problema en el nivel Nominalista. El Realismo del goce es la vivencia insensata que perfora los nombres infiltrando el sinsentido en el cuerpo de aquello que Lacan llama lalengua. Consentir con eso es una operación que no se logra sin un psicoanálisis. Analizarse es consentir al acto que perfora la falla en el saber obtenido en el Edipo.
Un sueño de la medianía del análisis produjo ese saber.
Sueño: llega mi padre en un pequeño bote, hasta la orilla de un lago o río. Se ríe y habla solo como un loco o un enfermo neurológico. Trae puesto un saco viejo y roto. Sobre su espalda, escribo algunas líneas de la canción dedicada al Che: “Aprendimos a quererte… // hasta siempre comandante”. Me despido. Se va en su bote. Hacia la derecha, veo a mi madre en un otro bote iluminado. Me despierto con la idea de que algo ha quedado escrito. Asocio: “que esa escritura no caiga en saco roto”.
La analista señala: “las cuentas con el padre están saldadas”.
El padre y el acontecimiento de cuerpo
Las cuentas se habían saldado a tal punto que caída la identificación melancólica se verificó su función de punto de basta. Ahora el síntoma era su contraparte, una impulsividad que dio paso a lo que di en llamar el estrago de la erotomanía vital. Recordemos que Ram Mandil, en su comentario de mi presentación en ENAPOL, lo ubicó como (lo cito) “versiones que asociamos con el goce femenino en las que se escapa a la lógica de “perder para encontrar de nuevo”.
Una marca se hace acontecimiento solo en la medida en que puede ser leída. Escribo este texto y recupero un recuerdo trabajado en análisis pero nunca presentado hasta ahora. La manía, que presenté como una lectura de la escena primaria-la vociferación materna “Tomatela de una vez”- encuentra una contingencia de lectura en la serie de los acontecimientos en el cuerpo de la primera infancia. Algunas fotos me muestran como un niño con un parche en el ojo izquierdo producto de una intervención quirúrgica para corregir el estrabismo de nacimiento. Dejemos la patética de la novela de lado para ocuparnos del pathos. Recorramos el camino que va del mito a la novela y de ahí al cuento. Mi madre repetía que el diagnóstico posterior a esa intervención se denominaba “Ojo perezoso”. La marca que había dejado lalengua materna en el cuerpo, en su insistencia fuera de sentido, se escribió con una coma, un fatal lapsus de escritura: Ojo!, perezoso…
Sin el padre síntoma, el superyó materno que empuja, malentendido, a la manía. La función del análisis, entre la marca y la escritura, permite la operación lectura de esa cicatriz indeleble, la reescritura de la gramática de goce en tanto máquina de leer el síntoma en su raíz pulsional.
Evaporar al padre de la historia es un forzamiento que implica la renuncia narcisista del yo a su función de síntesis. No hay síntesis, en otras cuestiones, porque lo escrito en lalengua no se deja leer sin la máquina del significante y el combustible de la transferencia. Y no se deja leer, además, porque su retórica comparte la pericia mañosa del sin ley de lo real.
“Aquel que me interroga, también sabe leerme” [2] sostiene Lacan en “Televisión”. Imposible no deslizar su afirmación al decurso de un análisis. Por lo menos fue así en mi experiencia. Si
hay un arte en el bien decir, esto es que algo Pase, es porque a esa retórica sin ley e inasible se le suma el saber leer.
Hacer propio el más allá del padre que Miller propone cuando afirma que Lacan suelta de la mano de Freud para tomarse de la mano de Joyce implicó para mi rehacer la misma operación pero esta vez de la mano de Piglia. Si hay un ejemplo del equívoco lenguajero ese es el FW. (Cito a Piglia en El último lector): “El Finnegans Wake es un laboratorio que somete la lectura a su prueba más extrema. A medida que uno se acerca, esas líneas borrosas se convierten en letras y las letras se enciman y se mezclan, las palabras se transmutan, cambian, el texto es un río, un torrente múltiple, siempre en expansión. Leemos restos, trozos sueltos, fragmentos, la unidad del sentido es ilusoria“. [3]
A medida que me acercaba al río incesante del texto de la historia, más allá del padre melancolía, esas líneas borrosas dejaron ver otro rasgo del padre que me salvó de lo peor: el humor, el rasgo vivo que -probablemente- hacía de mi madre la causa de su deseo. El análisis produjo el desdoblamiento entre reírse del padre (y por ende de los semblantes) al uso del rasgo que se me reconoce. Y digo de los semblantes ya que sin la mediación de lo simbólico el litoral entre el humor y la ironía es difuso, permeable y muy peligroso.
No hay clínica irónica sin clínica del semblante.
Silencio, Exilio, Astucia
Una solución que diga Adiós al significante, recordando que el padre es el significante privilegiado del problema-solución entre sujeto y el Otro, implica-de manera necesaria- agregar un complemento a la serie de nombres que resultaron como restos de la operación de separación con la historia. No hay pasaje de la historia a la hystoria (con Y griega) sin un complemento al nombre. Del Silencio del Otro al Exilio del goce sentido la Astucia es la maniobra que prefigura el horizonte del saber hacer. Éric Laurent lo sitúa con precisión en El Nombre y la causa [4]. Dice “Finnegans Wake se abre y se cierra con “riverrun”, pero no hay que engañarse, se trata de un esfuerzo constante, que no cesa. Joyce-el-Síntoma es el tipo de nombre que un sujeto en análisis puede terminar por encontrar. Su nombre propio, se complementa precisamente con el esfuerzo que no cesa de identificarse con su síntoma“. Un año después de mi Primer relato se pone a prueba aquello que escribí y que la pandemia parece haber dejado en el siglo pasado. Se los recuerdo: “Me anticipo: como no hay la palabra final, este, mi primer relato, abre una serie cuya resonancia está en el futuro”. Un siglo después ya es el futuro y es hora de escuchar esas primeras resonancias. En mi presentación de la última Noche de enseñanzas de AE 2021, Fabián Naparstek introduce una lectura novedosa: pregunta por el destino de la melancolía. Mi respuesta, un poco perpleja, es que eso ya no está más. Lo considero como un efecto retorno que da cuenta de lo moebiano entre el trabajo del AE y la Escuela. Verificó que la cuenta con el padre está saldada y que el Pase es la continuación del análisis por otros medios.
ES, en mayúsculas, con el Otro de la Escuela.
¡Ya!, no pesa, como nombre del sinthome
¿Qué decimos cuando decimos “poder terminar de encontrar”? La misma pregunta con respecto a si se complementa precisamente con el esfuerzo de no cesar de identificarse con el síntoma. En principio es Ya!, en su doble cara, la del apremio, cuando es necesario, y “hasta acá” cuando hay que frenar es el modo de uso. Doble cara, reducción, Haiku que funciona como un bricolage en su mínima expresión. Digo Haiku ya que se trata de un pequeño enjambre de elementos heterogéneos, lo que llamamos letra y que funciona como litoral.
Todo nombre, es tanto que pieza suelta, escoria, es un bricolaje. Es lo que se aprende de Marcel Duchamp. Agrego a la serie entonces, del Mito a la novela, de la novela al cuento, del cuento al Haiku.
Si la pulsión es un concepto límite entre lo somático y psíquico, la afinidad entre ambos conceptos-límite y litoral- entre la historia y la pulsión, entre el padre melancolía y la pucaracha, se emparenta a lo que Miller escribe como insignia: S1, a. (Cito) “Identificarse con eso, ser su sinthome, es librarse, después de haberlas recorrido, de las escorias heredadas del discurso del Otro.” [5]
Identificarse, si, sumado al esfuerzo de no cesar de identificarse con el síntoma ya que si lo real es sin ley la eficacia de un nombre no se verifica más que en su uso.
Lo cual, digámoslo, no es poco.
NOTAS
- Lacan, J.(1987). El Seminario, libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Buenos Aires. Paidós, p. 42.
- Lacan J., (2001).« Télévision », Autres Ecrits, Paris, Seuil, p. 509.
- Piglia, R., (2005). El último lector. Anagrama, p.20.
- Laurent, E.,(2020′). El nombre y la causa,1a ed. – Córdoba:IIPsi. – Instituto de Investigaciones Psicológicas, p.22.
- Miller J.-A.,(2013). El ultimísimo Lacan. 2006/2007. Buenos Aires: Paido’s,p.140.
