Democratización en salud mental: el amo en cuestión
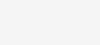
Elena Levy Yeyati
A propósito de los discursos contemporáneos quiero ilustrarles, con algunos ejemplos tomados del campo de la salud mental y de la psiquiatría, cómo estos se van desplazando según modos que, o bien habían sido anticipados por Jacques Lacan, o bien pueden ser interpretados a partir de sus conceptos.
Patologización – Despatologización
En una de sus charlas en Sante Anne, texto que forma parte del argumento de las presentes Jornadas, Lacan dice[1]: «…para que algo tenga sentido en el estado actual del pensamiento, debe plantearse como normal. Justamente por eso André Gide quería que la homosexualidad fuese normal…[y] hay una multitud que va en este sentido.»
La homosexualidad fue eliminada de los manuales diagnósticos como una entidad psicopatológica gracias al activismo gay, fuertemente extendido en la década de los ’60 y ’70 del siglo pasado. Entonces, cuando lo homo no se plantee más como anormal, según la “norma-macho” (normale), se irá al analista, dice Lacan, a contarle otra cosa. «En un santiamén eso [la homosexualidad] caerá dentro de la campana de lo normal, a tal punto que tendremos nuevos clientes en psicoanálisis que vendrán a decimos: «Vengo a verlo porque no mariconeo normalmente…»[2]
Un sujeto homosexual, no por haber dejado de ser un anormal para el amo (ese discurso forzado a retroceder ante el avance democrático de grupos emancipatorios) está exento de un sentimiento cualquiera de inadecuación a lo normal -noción que se pluraliza y varía. De modo que, la despatologización -vocablo ajeno al léxico de Lacan, pero relacionado con el par de lo normal y lo patológico del célebre G. Canguilhem[3]-, no garantiza que dominemos los efectos producidos porque el lenguaje afecta al cuerpo. Dicho de otra manera, si los diagnósticos son sólo semblantes, entonces, la práctica analítica de la orientación lacaniana no se orienta por el síntoma fuertemente construido socialmente, sino por lo real, ese modo singular de tratar “el lazo imposible entre significante y goce”[4].
En 2022 Jacques-Alain Miller [5], asombrado frente a las reivindicaciones que atraviesan la idea de normal y patológico dijo: «En el contexto de la época, es escuchado de una manera que asombra… la reivindicación democrática de una igualdad fundamental de los ciudadanos que se impone y -por qué no decir- que deconstruye la jerarquía tradicional que reinaba en la relación médico-paciente.»
Mi idea es que en el terreno de la salud mental hoy se observa un doble movimiento contrastante en torno a lo normal y lo patológico: despatologización y patologización. Por un lado, a medida que se extienden las políticas de derechos de grupos sociales, se produce una consecuente despatologización. Esto va desde las reivindicaciones de los movimientos LGTBIQ+ hasta las de los usuarios del, hasta nuevo aviso, diagnóstico de “esquizofrenia”[6]. Por otro lado, se introducen propuestas para abordar síntomas sociales, un nuevo modo de patologización, porque hay problemas a los que no se sabe cómo tratar si no es como fenómenos cuyo sentido se escapa y que deben ser desnaturalizados, mutar en anormales o patológicos. (Volveré sobre este punto más abajo).
Ahora bien, conviene distinguir cómo se agrupan aquellos que procuran su despatologización y aquellos que reciben del Otro una interpretación que patologiza sus actos. Así tenemos dos grupos: 1. despatologización de individuos agrupados a favor de sus derechos y 2. patologización de fenómenos sociales actuantes contra derechos de otros. La lógica de estos dos grupos se desprende con sencillez de observaciones formuladas por Jean-Claude Milner. En 2022 Milner publica La destitution du peuple[7] a propósito de lo cual brinda una entrevista[8] en la que sostiene que el descontento popular actual se expresa en la reivindicación de los derechos y de la libertad (puestos en evidencia en la pandemia, que los restringió). Distingue dos fenómenos que se derivan de dos tiempos 1) en un primer tiempo, está la creación de grupos sociales y, 2) en un segundo tiempo (que puede no ocurrir) el grupo diagnostica una desigualdad -siguiendo un modelo de desigualdad de derechos civiles-, tal como fue el caso de la despatologización de la homosexualidad en EE. UU en los años ’60 ’70. Los grupos de antivacunas, en cambio, afirman su existencia constituyéndose en un primer tiempo, pero no reclaman reparación de injusticia o de desigualdad alguna. No se da el segundo tiempo.
De sus precisiones podemos postular que, en torno a la des/patologización en salud mental, se ordenan dos grupos: 1) los colectivos que luchan por sus derechos a ser despatologizados y 2) los fenómenos sociales sintomáticos que no se encarnan en agentes que reclaman esa clase de derechos.
Al primer tipo pertenecen los grupos que luchan por sus derechos a ser despatologizados para no ser estigmatizados ni segregados. Estos grupos, cuyos reclamos van bien con la liberación democrática de estilos de vida, pueden llegar a perder lo que hace de límite culminando en posiciones radicalizadas, tales como los movimientos antipsiquiátricos y antipsicoanalíticos. Estas consecuencias resultan de las políticas de identidad en juego, que coagulan identidades, “identificaciones inmediatas”, que “no pasan por el Otro”[9]. Muchos devienen movimientos que procuran la deconstrucción de la jerarquía tradicional que reinaba en la relación médico- paciente -como señalaba Miller[10]-, que consideran a la noción de transferencia y su manejo como el ejercicio de una relación de dominación (poder-saber).
En el segundo tipo encontramos fenómenos sociales sintomáticos que no pueden ser llamados movimientos porque de sus demandas no surge el reclamo por el padecimiento de una injusticia -y que también conducen a posiciones radicalizadas “anti” (antisemitismo, antisistema, antivacunas) o “fóbicas” (xenofobia)-. (Volveremos sobre esto).
La psicosis social como libertades, creencias y derechos delirantemente entendidos
Encontramos en Lacan algunas invitaciones a buscar en el psicoanálisis lo que los psiquiatras deberían poder explicar: la psicosis social y, más allá, la segregación como efecto de la universalización del sujeto de la ciencia.
En “Cuestión preliminar…”[11] la psicosis social es descrita como un discurso delirante sobre la libertad, un concepto dudoso a propósito del determinismo (que no tolera la idea del azar) y, a la vez, una creencia en cosas no científicas que comparte medio planeta. Es una locura que se lleva tan bien con una adecuación al orden que ni el mismo científico (psiquiatra o psicoanalista) la reconocería como locura.
Más tarde, en 1967, con la participación creciente de los mass-media y la creación de los mercados comunes, Lacan[12] añade la explosiva amenaza de una estructura profunda: las prácticas de la segregación. En la “Proposición…” predice, como explica Eric Laurent[13], el ascenso del racismo, en la atmósfera en que más bien se festejaba la integración de las naciones europeas por sus mercados comunes. El mismo año, en su “Breve discurso a los psiquiatras”[14], los hace responsables de tener algo que decir sobre cuál es el sentido de la segregación, partiendo del modelo de encierro manicomial.
Estas ideas encuentran su lugar en la estructura en “Televisión” [15] cuando Lacan responde a Miller quien le pregunta de dónde le viene la seguridad para profetizar el ascenso del racismo
y por qué lo dice. Responde Lacan “…el extravío de nuestro goce, solo el Otro lo sitúa, pero es en la medida en que estamos separados de él…, cuando no estamos mezclados. Dejar a ese Otro en su mundo de goce es lo que sólo podría hacerse si no le impusiéramos el nuestro, si no lo considerásemos subdesarrollado…”
Siguiendo a Laurent, esquemáticamente, esto se entiende así: cuando estamos orientados el goce se localiza, por medio de un fantasma, en el otro. Pero al mezclarnos unos con otros, los goces chocan y se rechazan ocasionando los ataques raciales. Así, tenemos primero “mezcla de sangres” -que traducimos por un colapso del Otro en tanto separado (mercados comunes, migraciones, asilo humanitario, discursos universalizantes)- y luego, “segregación” de goces extranjeros, lo cual es un rechazo de, un delirio sobre, un goce extraño que, prescindiendo del fantasma, empuja a pasar al acto.
Hoy, la cantidad de ejemplos sobre segregación de poblaciones es creciente y adquiere muy diversas manifestaciones. Tomaré un caso, a partir del cual Steven Moffic[16] psiquiatra especializado en aspectos culturales y éticos en psiquiatría, propone cierta forma de patologización.
La masacre del 24 de mayo de 2022 que dejó tras un tiroteo masivo 21 muertos, 19 de los cuales eran niños, en una escuela primaria en Uvalde, pueblo de mayoría latina de Texas suscitó una nueva propuesta: crear una psicopatología social contenida en el DSM.
Más allá de señalar la responsabilidad política en los problemas sociales, que indudablemente atañe a la garantía que brindan los poderes de hecho sobre los derechos, Moffic lee un síntoma en la asociación de psiquiatras: en el momento en que acababan de tener su meeting anual bajo el título de “Los determinantes sociales de la salud mental” (2022) no había habido ni una mención a la violencia con armas.
¿Deberían los DSM añadir a la clínica de los trastornos individuales una lista de patologías sociales? ¿Qué pasa con el reconocimiento de prácticas sociales locas que no pueden reducirse a los individuos? Las preguntas que Moffic plantea pueden parecer irónicas, pero a la vez una alternativa: para que los psiquiatras se sientan interpelados por este tipo de violencia deberían encontrar los diagnósticos en los manuales. Sus planteos, a su modo (describiendo, identificando y clasificando), se hacen eco de la interpelación con que Lacan provocaba a los psiquiatras en 1967. Pero la propuesta de Moffic es añadir, a las antiguas formas de “patologías sociales” de antisemitismo, racismo, sexismo, nuevas formas como son los tiroteos masivos, el bullying, los ataques xenófobos, etc. cuyas manifestaciones varían de un lugar a otro. Hasta ahora, la psiquiatría no se ocupó sistemáticamente de los síntomas sociales. Hace un tiempo, psiquiatras, especialmente negros, habían propuesto agregar alguna
clasificación sobre racismo en el DSM, pero no fue aceptada. Sin embargo, y de manera aislada, se empieza a prestar atención a fenómenos que pueden incluirse en una suerte de categoría llamada “psicosis masiva” o “psicosis de masas” (mass formation psychosis) – donde todo el mundo, multitudes, a gran escala, son locos-. Como si de algún modo, la patologización de lo social (mutar en anormal algo naturalizado) empujara a su análisis.
El caso de los tiroteos masivos forma parte de una “psicosis social” en la medida en que, para algunos defensores de la tenencia de armas en EEUU, son el precio a pagar por vivir en una sociedad donde la libertad personal, altamente estimada, incluye el derecho constitucional (garantizado por la 2a enmienda) del pueblo estadounidense a tener y portar armas. Se trata de una suerte de discurso delirante sobre la libertad individual -rasgo que Lacan destaca al hablar de psicosis social en la época de la autonomía- y que no encuentra su límite sino en el brutal pasaje al acto.
Resumiendo
Este doble movimiento, despatologización – patologización, responde a la idea de dos niveles, como los describió Miller [17], donde a nivel de una tendencia fuerte está el igualitarismo post clínico (despatologizar) y a otro nivel, la búsqueda del remedio al desorden o la destrucción, en pro del interés público, que conservaría la idea de cierta clínica[18] (patologizar).
A partir de aquí podemos preguntarnos por el destino de la clínica en la era de la despatologización democrática. Hasta ahora, cada practicante puede dar testimonio de una práctica que sigue teniendo en cuenta la estructura, más allá de ese doble movimiento que arma un binarismo (patologización – despatologización). Cada practicante, también, tiene en cuenta una clínica bajo transferencia, perspectiva que contiene la paradoja de una clínica del caso por caso. Agreguemos que las transformaciones que se dan al nivel teórico, efectos de desplazamientos de los discursos de época, no se reflejan inmediatamente en la práctica que tiene una suerte de inercia propia. Práctica que es efecto tanto de las formas que asume el malestar en la civilización como del estado de formación y transmisión de nuestros saberes.
NOTAS
- Para revisar las dificultades que comportaría hablar de una clínica que no sea la del individuo acostado véase p. ej. Lacan J., 1977, Apertura de la Sección clínica, establecido por J.-A. Miller, en Ornicar?, 9
- Lacan J., (2012). El Seminario, Libro 19…o peor, 1971-1972. Buenos Aires, Paidós, p.69.
- Ibid., p.69.
- Canguilhem G., (1986), Lo normal y lo patológico, México, Siglo XXI.
- Argumento de la XXII Jornada Anual de la EOL Sección Santa Fe http://www.eolsantafe.com.ar/blog/jornadas/xxii-jornada-anual
- Miller J.-A. (2022), Discurso de clausura pronunciado en la GCVI “La mujer no existe” del 3/4/22. Inédito.
- Muchos clínicos, pacientes y familiares están a favor de un cambio del nombre “esquizofrenia” a causa del estigma con que se asocia, nombre que no se asocia a ningún hallazgo científico o práctico que lo justifique. Hay autores que prefieren hablar de espectro de síntomas psicóticos. En Japón, por ejemplo, el nombre fue excluido de la nosografía y desde 2002 se habla de “Togo Shitcho Sho” (“integration disorder”) Cf. Sato M., 2006, Renaming schizophrenia: a Japanese perspective, World Psychiatry 5, p.53-55.
- Milner J.-C., (2022).La destitution du peuple. Paris:Ed. Verdier.
- Entretien avec Jean-Claude Milner : La destitution du peuple. Lacan Web Télévision https://www.youtube.com/watch?v=FEKKPou3T
- Miller J.-A., (2011). Donc. La lógica de la cura. Buenos Aires, Paidós, pp.114-115 (sobre el delirio de identidad.
- Ibíd. Cita nota 5.
- Lacan J., (1987). De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Escritos 2. Buenos Aires: Siglo veintiuno, p.557-558.
- Lacan J., (2012). Proposición del 9 de octubre de 1967. Otros escritos. Buenos Aires: Paidós.
- Laurent E., El racismo 2.0. En Lacan Cotidiano n°371. Disponible en www.lacanquotidien.fr
- Lacan J., (1967). Breve discurso a los psiquiatras. Inédito.
- Lacan J., (2012).Televisión [1973]. Otros escritos, Buenos Aires: Paidós, p. 560.
- Moffic S., (2022). Mass Formation Psychosis and the Need for a DSM of Social Psychopathologies. Psychiatric Times January 31.
- Miller J.-A., Ob. cit. Discurso de clausura de la GCVI 2022
