Transmutación de la palabra en escritura
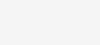
Entrevista a Damasia Amadeo por Silvia Puigpinós
Silvia Puigpinós: Comienzo por presentar a Damasia Amadeo. Damasia es Doctora en Psicología; Magíster en Clínica Psicoanalítica por la UNSAM asociado al ICdeBA; miembro de la EOL y de la AMP; AE por el período 2019-2022; además es vicedirectora del Centro de Estudios Psicoanalíticos de la UNSAM y directora de la colección Tyché de UNSAM EDITA y Pasaje 865/; ha publicado artículos en español y en francés, y es autora de varios libros. Damasia tiene una relación muy importante con la escritura. Sus presentaciones están atravesadas por una intersección entre lectura y escritura. Quiero decir aquí que la presento como alguien que tiene una manera singular de leer y de escribir, y destacar también que hay textos suyos en los que se puede ver con claridad cómo ella fue encontrando el modo de dar nuevos pasos en relación con la escritura. Fue por eso, en parte, que le hicimos esta invitación. ¿Quisiera empezar preguntándote acerca de lo que te suscitó el título de la mesa “Trasmutación de la palabra en escritura”?
Damasia Amadeo: Gracias Silvia. Antes de hablar del título de la mesa, quisiera decir algo del título de las jornadas: “Deshacer con la palabra lo que fue escrito con la palabra”. Es interesante cómo se juega allí el significante palabra. Porque ahí vemos con claridad que la primera palabra no es la misma que la segunda palabra escrita en el título. Sin embargo, no deja de ser la misma palabra, el mismo significante escrito. ¿Por qué esta paradoja? Porque lo que se borra en la palabra, lo que se deshace, es algo de la palabra que está escrita en uno. La palabra escuchada, la palabra dicha por el Otro, la palabra que el Otro, el gran Otro, transmitió. Esa es la palabra que se inscribió en uno, y, si se va a ver a un psicoanalista, es porque se le ha dado a esa palabra una determinada significación; y se va a ver a un analista porque algunas de esas palabras se volvieron sintomáticas y nos hacen sufrir. Algunas de ellas son hirientes, parafraseando el texto de Miller “La palabra que hiere”. Eso en la palabra escrita en uno, en el psiquismo, en el inconsciente, puede ser borrado con otra palabra, que en nuestra praxis es proferida como una interpretación. No voy a entrar en los detalles de qué tipo de interpretación, pero la interpretación es una palabra que borra, no tanto a la palabra como al sentido adherido a esa palabra. Por eso dije la palabra escrita, no la palabra que estuvo escrita, porque esa palabra sigue estando escrita en uno. Esas palabras continúan existiendo, pero, gracias a la operación analítica, se borra su sentido patológico, su sentido sufriente, sintomático.
S.P: De patema.
D.A.: Sí, y eso forma parte del proceso analítico, que es un proceso de palabra hablada, no de palabra escrita. Pensaba, por ejemplo, en Freud, para pasar al título de la mesa “La transmutación de la palabra en escritura”. Cuando Freud se adentra en su descubrimiento, una de las puntas de las que tira, uno de los sesgos que toma, es la interpretación de los sueños. Es decir, el sueño es también un ejemplo de la manifestación de palabras inscritas en uno. Por eso, cuando se le pide al paciente asociar libremente, es precisamente para ir encontrando algo del sentido oculto de las palabras, de su significación inconsciente. Y la interpretación, la interpretación del analista, descifra, revela, lo que Freud llamaba la realización de un deseo en el sueño. Freud también habló, y por eso pongo ese ejemplo, de sus propios sueños. Hizo la operación de la propia palabra inscrita en él, interpretada por él y, en consecuencia, borrado luego su sentido patológico. En ese sentido, Freud descubre el Complejo de Edipo gracias a sus sueños, y lo descubre a partir de interpretar la hostilidad hacia su propio padre. Y luego está el pasaje a la escritura, que es escribir “La interpretación de los sueños”, escribir esa obra monumental, tal vez la más importante dentro del conjunto de su obra, en el sentido de lo extenso. Al escribir sobre sus propios sueños en “La interpretación de los sueños”, Freud hace un pasaje a la escritura. ¿Para qué hace un pasaje a la escritura? Para que el saber deje de ser un saber propio y se vuelva un saber inaugural que da nacimiento a una nueva praxis: el psicoanálisis. A partir de una experiencia singular, Freud hace pasar al universal el saber allí obtenido, produciendo un saber nuevo que, por otro lado, él buscaba que pudiera inscribirse en el campo de la ciencia.
Después tenemos el ejemplo del matema de Lacan, para dar un salto de un extremo al otro. Lacan –hoy Leonardo Gorostiza hablaba de ello y me gustó mucho una frase suya que anoté–, por ejemplo, esperaba del AE que pudiera transformar lo inscrito en él, su ficción, su verdad mentirosa, en un matema. Por eso también está la tensión entre el testimonio como ficción y la búsqueda de su formalización. Y ahí está la frase que me gustó, que trajo Leonardo: “el matema paga el precio del fuera de sentido”. Pero ¿qué precio, cuál es el precio que se paga? El precio que se paga es el del fuera de sentido, porque el matema no produce el goce que sí produce el sentido.
S.P.: Sí, se empobrece como relato, digamos.
D.A.: Se empobrece totalmente como relato. Pero eso es a lo que se apunta, a lo que el psicoanálisis apunta en la escritura, a formalizarla. Se pasa de la interpretación de los sueños de Freud, en el inicio del psicoanálisis, con toda esa proliferación de historias de él y de otros, sueños suyos, asociaciones suyas (de Freud), de pacientes, de amigos, de colegas, etc., y en el otro extremo tenemos los matemas de Lacan: la topología, el grafo, el nudo borromeo. En Freud podemos deleitarnos muchas veces con su estilo literario, en cambio los matemas son áridos, son fríos, porque están desembarazados del sentido y es por eso que no tienen gracia, que no hacen gozar.
S.P.: Exactamente, no tienen gracia.
D.A.: No tienen gracia porque no buscan acercarse a lo poético sino que buscan acercarse lo más posible a la ciencia, en el sentido de su formalización. El matema paga el precio del fuera de sentido; este no se mueve más, o sí se mueve, pero en otro sentido, en el sentido del saber formalizado, no en el sentido de la significación.
S.P.: Al respecto, te quería preguntar algo. Yo he leído escritos tuyos que muestran la función de la lectura, pero en el sentido de la función de la lectura para poder después escribir. Y te quería preguntar si esto sirve tanto para la propia lectura de tus escritos como de los escritos de otros. Y también, porque recordaba algo que dijiste en algún momento, que comenzaste a escribir comentando, haciendo una lectura de novelas, películas, cuentos, y eso, me parece, tiene que ver con una operación de lectura que pasa a la escritura.
D.A.: Te agradezco la lectura que hacés de mis testimonios, porque es cierto que en alguno de ellos hablo de eso. Cuando era muy joven, más joven, escribía ese tipo de cosas y hacía esas lecturas; lecturas de literatura, de cine, y publicaba lo que escribía en distintas revistas. Escribía esas lecturas, primero con una lectura al ras de la literatura, luego con una lectura más psicoanalítica. Entonces, eso está desde siempre. O desde temprano. La lectura de la escritura está en mí, o al menos está en mis testimonios. La relación con la escritura, con la lectura, como bien decís. La lectura de una escritura que desemboca en otra escritura.
S.P.: Exactamente.
D.A.: Si nos apoyamos en un aspecto de mi análisis, hubo en el inicio la lectura de un libro, y luego el deseo de escribir y publicar libros. Porque, es cierto, hacía esas lecturas de los textos de otros, de una obra literaria, de una película. Eso fue en un momento dado. Luego la vida, y el análisis podríamos decir, me condujo a dirigir una colección de libros de psicoanálisis. Ahí también hago una lectura, un trabajo de lectura sobre la escritura de otros, en este caso de psicoanalistas. Un trabajo de lectura que involucra también una escritura porque, como editora, edito y establezco los textos de otros. Y están también mis propios libros, con los que utilizo el mismo procedimiento. Por un lado, de escritura, luego, de lectura, edición y establecimiento del texto sobre mi primera escritura. Hago esa operación tanto con los libros de otros como con los míos.
S.P.: Me resultó muy interesante pensar lo que decías respecto de la escritura y el análisis, que son del orden de una experiencia. Me gustó también otra cuestión: ¿qué es leer? y ¿cómo es leer una y otra vez el mismo texto? Es algo que te gusta hacer, reducir, eliminar palabras.
¿Cómo es ese movimiento, esa particularidad de reducir?
D.A.: El análisis es una experiencia de palabras. El análisis es la experiencia de la reducción del sentido de las palabras que nos han marcado. El sesgo que toma en mí la escritura también es una experiencia en la que busco, de alguna manera, la reducción del sentido por medio de la eliminación, de quitar palabras.
Hoy se hablaba en una presentación del doble sentido de la palabra pasión. Y la escritura en mí es una pasión. Porque me apasiona. Me apasiona y la padezco. La padezco porque es una experiencia de lucha con la palabra y no con otra cosa. Hay una tensión, en esa experiencia, con el Otro de la palabra. Es cierto que la particularidad que me atraviesa respecto de la escritura, como gusto y como pasión, está, sobre todo, en la limpieza del texto; en reducir, en quitar, ahí hay una satisfacción.
S.P.: Me gustó otra expresión tuya, que tiene que ver con la estética, porque también ahí hay algo de la limpieza, la estética de la escritura en relación al bien decir. Decías algo así como que hay una coincidencia entre el bien decir y la estética de la escritura.
D.A.: Tanto en el análisis como en la escritura, encuentro la estética en el esclarecimiento, en lo límpido del texto, y en su reducción también.
S.P.: Me resultó muy enigmático y gracioso a la vez lo que te ocurre con las comas, lo que te molestan las comas, hasta el punto de la obsesión, decías… ¿Qué representan para vos, gramaticalmente hablando, la utilización o no de las comas? Para el uso que conlleva la práctica de un escritor, en relación con eso, en relación con las reglas y ¿qué representa, también, en la escritura desde el psicoanálisis? Me gustó mucho eso…que te molestaban las comas y te pregunto por el lugar que les das en tu escritura.
D.A.: Pienso de nuevo en el título de la mesa y en el de las jornadas. En algún momento hablé, en un testimonio que está publicado en la Lacaniana 31, de una frase que leí en un libro escolar. Hay toda una historia en mí respecto del libro, de cómo los libros se inscribieron en mi historia. Mi padre hizo muchos libros, fabricó y escribió libros, lo cual, en el análisis, me condujo a hablar del padre, de su función, etc. Esa historia se fue limpiando, esas palabras, en el análisis, se fueron vaciando de sentido. De pronto, un día surgió el título de un ejercicio gramatical en un libro leído en la infancia, que decía “¡No te comas las comas!”. Ahí encontramos nuevamente la polisemia en la palabra, de la que se hablaba hoy. En el no te comas las comas, está “comas” en el sentido de comer, y está “comas” como signo gramatical. En el análisis, esa polisemia desembocó en una marca…una raya, una raya oblicua en el ojo, y al mismo tiempo, esa raya oblicua, que es también la forma aproximada de la coma, es una herramienta que utilizo para escribir. Hoy podría decir que el exceso de comas me molestan, porque un texto con demasiadas comas es un texto que no es fluido, es un texto que frena la lectura. Pero la coma, como signo de puntuación, da también la idea del Otro tachado, de que no hay garantías. Por supuesto que la coma muchas veces es obligatoria, pero otras veces no, es un poco a gusto y piacere. Entonces, se colocan, no se colocan, siempre se puede discutir. Hay comas que deben ir y otras que no. Y están las que no son obligatorias. Esas son las que a mí me obsesionan, si van, si no van, si las dejo, si las quito.
S.P.: ¿Cómo es eso del Otro tachado?
D.A.: Por ejemplo, la palabra vaca es con v corta, eso es inamovible, hay ahí una garantía. El diccionario dice vaca con v corta, está la garantía del Otro del diccionario. La coma, como signo gramatical, abarca múltiples definiciones: “se usa para que el texto sea más o menos fluido”, “separa segmentos de significado”, “produce pausas en la lectura”. Según como utilices las comas, la escritura no será la misma; hay miles de ejemplos en los que se pone la coma en un lugar y tiene un sentido, pero si se pone en otro lugar, el sentido es completamente otro, a veces el opuesto.
S.P.: Es muy graciosa esa ocurrencia de que limpiás, ponés o sacas las comas. En relación a la escritura, ¿qué podés decir con respecto a la soledad? Viste que los escritores hablan de estar en soledad. También, otra cuestión, en relación con la singularidad del silencio de cada uno… ¿qué hacer con el silencio? Aunque es diferente la soledad del silencio, tanto en el escritor como en el analista se sitúan de distinta manera. ¿Quisieras hablar de esto?
D.A.: La escritura es una experiencia en soledad, por supuesto. Uno está solo con el texto. Y es una experiencia silenciosa. Como yo no escribo a mano sino en la computadora, el único sonido que hay cuando escribo es el de las teclas. Después está la función del silencio en el análisis…, porque en el análisis el silencio habla. El silencio del analista tiene el peso de una presencia, el silencio del analista forma parte de la interpretación. La palabra se recorta sobre el fondo de su silencio, sobre todo, y por eso tiene tanto valor. Si hay un silencio prolongado, la palabra que se enuncia va a tener mucho más peso que cuando se habla y se habla, donde las palabras dichas pueden transformarse en una cacofonía.
La experiencia de escribir es también la de la palabra que se silencia. Es un trabajo con la palabra que está en silencio; en cambio, en el análisis, se habla. Yo he hablado hasta por los codos, porque me analicé muchos años. Es decir que tenía un gusto por la palabra hablada, y el análisis me dejó un gusto por la palabra, pero por la palabra silenciosa, por la palabra escrita, por la palabra que veo y con la que trabajo, no por la palabra que digo.
S.P.: ¿Podés contarnos un poco más acerca de cómo fue ese pasaje a la escritura?
D.A.: Yo escribía desde joven textos, artículos, (no eran propiamente psicoanalíticos, eran lecturas a veces apoyadas en una lectura psicoanalítica de las obras de otros escritores, fundamentalmente). Después están mis libros de psicoanálisis. He escrito dos libros de psicoanálisis que en verdad fueron la reformulación de dos tesis universitarias, que, como tal, esa escritura no me gustaba, pero tenía que hacer una tesis universitaria, con el formato universitario y con el tipo de metodología que exige la universidad. Luego, reescribí esas tesis y las publiqué. Ahora estoy por publicar una ficción, una narrativa –la primera–, un primer libro que no es de psicoanálisis.
S.P.: ¿Y cómo se va a llamar?
D.A.: Diario desde el balcón.
S.P.: Qué lindo título ¿Cuándo saldrá?
D.A.: Ahora estamos corrigiendo galeras, espero que en septiembre, octubre a más tardar. Estoy contenta, no sé qué resultará el libro, que fue algo totalmente inesperado, escrito en una circunstancia también inesperada: la pandemia y su confinamiento.
De alguna manera esa narrativa me sirvió también para hacerle frente a un real, para velarlo en cierta forma. Y el resultado es eso, un diario desde el balcón de la casa donde pasé parte del confinamiento.
Preguntas del público
Camila Candioti: Algo que pensaba mientras hablaban es que uno, cuando está en una biblioteca, cuando está con un libro, no está solo, o al menos esa es mi experiencia.
D.A.: Es cierto. Cuando uno está leyendo un libro, no está solo, está con esa historia si es ficción, o envuelto en ideas si es un ensayo. Tal vez esté dialogando también con el autor.
C.C.: Y cuando se escribe, ¿a quién se escribe? ¿A qué interlocutor se dirige lo escrito?
D.A.: Uno nunca está del todo solo, porque las palabras, la escritura, es un Otro, pero aparte está ese interlocutor, el que sea, puede ser el lector que uno supone, puede ser el censor que uno tiene adentro, que está ahí, al acecho, como una suerte de superyó que vigila lo que se está escribiendo…
Gonzalo Torrealday: Me encantó eso que decís de la transformación del gusto por la palabra hablada en el gusto por la palabra escrita. ¿Podrías ampliar un poco eso?, porque es posible hacer un anudamiento, una operación allí.
D.A.: Sí, es una elección. Una elección, un deseo que estaba, que se descubrió, que se esclareció, y una elección de, por ejemplo, dedicarme a la palabra escrita y no a la palabra
hablada. Por supuesto, soy analista y ahí sí, en la interpretación, la palabra es dicha. Pero, por ejemplo, la docencia es un uso de la palabra hablada. Fui docente durante mucho tiempo, me gustaba la docencia, pero en un momento dado elegí no seguir tratando la palabra por ese medio, sino mediante la escritura. Parafraseando el título de la mesa, es una transmutación de la palabra hablada a la palabra escrita.
G.T.: Hay una pérdida en eso.
D.A.: Siempre hay pérdida. Hay ganancia y hay pérdida. Está lo que se pierde y está lo que se gana.
Beatriz Udenio: Hola, Damasia, qué gusto que estés aquí. Quiero, sobre todo, retomar algo de lo que dijiste, pero también quiero participar de tu recuerdo de cómo desde jovencita, doy fe, eso quiero decir, soy testigo de eso, de cómo algo estaba allí en vos desde muy joven. Lo que traés es una novedad que por lo menos yo escucho respecto del acto de leer y de escribir. Efectivamente, decimos por ahí que no estamos solos cuando leemos, tampoco cuando escribimos. Pero hay un estatuto del Otro que me parece que vos introdujiste recién, de cómo, en parte, siendo ese Otro que te acompaña, algo de ese Otro que te puede venir acompañando desde hace tiempo…, pero tuve la impresión de que no es exactamente el mismo Otro. Hay algo en ese pasaje, quizás homologado también a lo que puede ocurrir en el pasaje de la palabra hablada a la elección de la palabra escrita. Una transformación que también implica una invención, que, a mi entender, permite colocarte más del lado de lo que podría ser disfrutar, aunque haya muchas otras vicisitudes ahí. ¿Hay algo de eso? ¿Podríamos pensar ahí también en una transformación de ese Otro?
D.A.: Muchas gracias Beatriz. Sí, estaba ese deseo en mí, estaba eso que yo hacía desde joven, estaban las marcas de la historia, que transmito en el testimonio, de lo que fue analizado, y está también el resultado del análisis. Yo escribía, pero no me animaba a largarme. Participaba de ese ocultamiento del que hablé también alguna vez. Y sí, ahí hay una satisfacción. Escribiendo me olvido, digamos, de los problemas del mundo, de los problemas de la vida, porque un análisis no elimina los problemas ni mucho menos, ni la vida pasa a ser color de rosa. No se trata de eso un análisis, se trata de bien decir lo mejor posible lo que uno es. Lo que uno es no es lo que digo que soy. Lo que uno es… es opaco. El psicoanálisis muestra, indica, de todas las maneras posibles, la imposibilidad de nombrarse del todo y de nombrar del todo. Pero también puede dejarlo a uno con una novedad. En mi experiencia, hay una transformación, indudablemente, y también hay una satisfacción, indudablemente.
B.U.: Está bueno volver a subrayar esa dimensión de satisfacción. A pesar de que hay algo del Otro que permanece, quizás para cada quien también, en alguna dimensión un poco acuciante por momentos.
D.A.: Hoy Leonardo Gorostiza traía una frase de Miller acerca de esa sombra de sentido que siempre está en el significante, porque queda siempre una sombra de sentido siempre pasible del peor de los sentidos, de darle uno el peor de los sentidos. Pero cuando uno encuentra, cuando uno puede rodear algunos significantes, los que sean, y encontrarles un sentido, no en el sentido de la significación, sino en el sentido de una orientación nueva, eso ya es mucho. Hoy se hablaba de lo nuevo. El análisis lo deja a uno frente a la contingencia, y lo deja aceptando, o no, la contingencia. Es decir, el análisis echa por tierra la suposición de un determinismo absoluto, lo deshace; entonces, en su lugar aparece la contingencia, que también tiene un lado de aventura, de promesa.
B.U.: Incluso con la posibilidad de plegarse a la contingencia. Aceptar plegarse a la contingencia, de algún modo. Es más interesante aceptar eso, incorporar eso a la propia vida, saber que está ahí.
D.A.: Yo era una ferviente determinista. Pero cuánto más interesante es el azar que el determinismo, porque da más movimiento. Pero es cierto que el análisis requiere de la idea del determinismo: esto me pasa por esto, por lo otro, debe ser por aquello, por mi mamá, por mi papá, etc. Pero poder aceptar la contingencia es muy importante. Y la escritura, en mí, forma parte de las contingencias.
