Lo femenino y lalangue
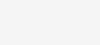
Camila Candioti
Planteo
Hay dos conceptos que presenta el capítulo 8: “Lo que incumbe al Otro”, del Seminario 19, sustantivos para la teoría lacaniana, que extraemos para tratar en esta oportunidad. Se trata del término “lalengua” y la noción “entre centro y ausencia”; mereciendo, ambos, ser considerados con detenimiento.
Tales conceptos se ubican en el inicio y el final del capítulo. En el primer apartado del capítulo, al hablar del Otro en tanto que pareja sexual, en la página 110 dice: “Cuando digo que se goza solamente del Otro, lo importante no es la relación entre lo que podríamos creer nuestro ser y lo que goza, sino que no se goza de él sexualmente – no hay relación sexual- ni se es gozado por él. Ven Uds que lalengua, que escribo en una sola palabra, lalengua, que no obstante es generosa, aquí resiste.”
En la página 118, casi al final del capítulo, enuncia la segunda idea, dice: “Es curioso que al plantear ese Otro, lo que hoy debí proponer no concierne más que a la mujer. Ella es por cierto la que, de esta figura del Otro, nos brinda la ilustración a nuestro alcance, por estar, según lo escribió un poeta, entre centro y ausencia.
Antes de dedicarnos al análisis minucioso de las citas mencionadas, hay un detalle que merece ser dicho respecto a la cita precedente. Se trata de la referencia de Lacan al pintor y poeta contemporáneo suyo, llamado Hernri Michaux[1]por intermedio del cual se destaca la música del lenguaje, el juego de las palabras allí presentes. La homofonía que se produce en la lengua materna, de estos dos referentes de la cultura francesa, hace resonar la lalengua más allá de la significación. En francés la frase es: “entre centre et absence“. Ausencia es un poco diferente de “absence” que en español podría resonar con “abstinencia” -por ejemplo-. Sin embargo, en francés, “absence“, hace eco con las últimas sílabas de las dos palabras anteriores; lo que se pierde en la traducción. Así mismo, “entre” y “centre“, tienen solo una letra de diferencia, la c. “entre c-entre et absence“, la voz se desliza, suena una melodía que responde a la idea en cuestión; por lo que, la morfología de la escritura hace al concepto, la pone en acto.
Este capítulo versa acerca de la no relación sexual a diferencia de la pareja sexual, el Otro como A tachado, el goce del lado del Otro, un Otro vacío, que, por la cola de pensamientos, vuelve al sujeto mismo punto en el que el goce conecta con lalengua. Continúo con la cita: “Ven Uds que lalengua, que escribo en una sola palabra, lalengua, que no obstante es generosa, aquí resiste. Se empaca. Hay que decirlo: del Otro solo se goza mentalmente”.
Aquí Lacan introduce, de modo preliminar, el bello y enigmático término de lalengua, todo junto, que va a retomar el año siguiente. En el Seminario 20, Aún, va a explayarse, situar su origen, su progreso, sus bordes. Entonces, ¿por qué lo trae ahora? Lo dice como al pasar, pero de manera precisa -como puede corroborarse a posteriori-. Es interesante destacar la forma topológica de la elaboración lacaniana y la nota de laboratorio del presente Seminario, que se enlaza de continuo hacia adelante y atrás.
Entonces, conectar lo femenino y la lalangue, no es mero azar o casualidad del capítulo; hay un anudamiento que se produce, una afinidad epistemológica -es decir, epistémica y lógica- entre ambos términos. Traigo un caso -en sentido amplio del término- para poner a funcionar dichos conceptos.
Nombre de mujer
Preguntándome sobre los orígenes del nombre, de mujer, que lleva Santa Fe, encontré raíces muy interesantes, que quizá, den cuenta de algunos rasgos que perviven. Huellas que no pierden vigencia y se actualizan hoy en día, a la altura de los síntomas del SXXI.
Me valí de un texto de Agustín Zapata Gollán[2] titulado “Woman’s name” o “Santa Fe, nombre de mujer”. Este texto de 1969, realiza un trayecto exhaustivo del topónimo hispanoamericano, que le da la marca fundacional a la ciudad.
Un topónimo es el nombre propio que adopta un lugar geográfico, que describe características relevantes que explican el lugar. ¿De qué sello fundamental nos habla el nombre de la capital de la provincia homónima?
Juan de Garay, para afianzar y hacer avanzar la conquista española, funda una ciudad a orillas del río Quiloazas, en tierras de mocoretás y calchines. Sede que se trasladaría tiempo después unos 80 km aproximadamente, desde la llamada Santa Fe la Vieja hacia la actual localización, debido al asedio permanente de los pobladores originarios, las inundaciones periódicas del río San Javier y la erosión de las barrancas.
La denominación Santa Fe se repite a lo largo de toda América Latina. Su raíz se encuentra en la ciudad fundada por los Reyes Católicos en España, frente a Granada, último bastión de la fe católica ante las invasiones moras. El nombre de la Santa Fe, deviene del siglo III, una muchacha rica, de 13 años de edad, de la ciudad Agen (hoy Francia) que es martirizada (quemada en una parrilla, junto a otros fieles y luego de haber comparecido ante el tribunal romano) por defender la fe cristiana con su vida y soportar los suplicios extremos que le dieran la muerte, por no abandonar su causa.
¿Qué nos dice este nombre? ¿De qué nos habla en nuestros días? ¿Explica el poder civil de la iglesia católica? ¿El gusto de la ciudad por lo instituido, las instituciones ancestrales, la permanencia de las tradiciones? ¿Será la causa del rechazo a lo femenino? Causa llevada adelante a cualquier precio, por obra de La Mujer llamada Fe: ¿acaso da cuenta de la violencia interpersonal tan frecuente en la ciudad, que hace saltar las estadísticas de crímenes violentos?
Finalmente, pero primero en importancia, la ciudad de nombre de Santa: “Fe”, afortunadamente, cuenta con una geografía particular, que opera de modo diferente al del nombre. La población no solo está marcada por el nombre hispano, sino por su geografía. La ciudad pone sus pies en la tierra, una tierra sinuosa, que no es firme por momentos. Un suelo que es un litoral, heterogéneo, variado y variable, diverso, mezcolanza, mestizaje, oportunidad, humedad, posibilidad. Esa que nos viene de las artes, en la escritura, el cine, la música y el psicoanálisis.
A los analistas nos interroga -cada vez- como hacer lazos con la ciudad. Ante la primacía de los otros discursos, en el caso de Santa Fe, el predominio del discurso religioso, jurídico y universitario nos preguntamos cómo proceder. El psicoanálisis avanza a consecuencia de los análisis, uno por uno, más que por afinidad con el discurso imperante. Hacerse un lugar en los intersticios y puntos de falla, bien se ordena en la lógica femenina. Perspectiva que permite establecer un lazo delicado al Otro, en la hendidura de lo universal; cultivando y cuidando la sutileza de los decires singulares.
Lo femenino
Lo femenino ha sido un concepto que se define generalmente por su negativa, lo que no es; por ejemplo, con su famoso aforismo “la mujer no existe”. Las figuras de lo “no fálico”, lo “no universalizable”, lo que no hace serie, hablan de la incompatibilidad de establecer el ser de la mujer. Lo femenino está del lado de un goce “indecible”, “fuera de” e inclasificable.
El “ser” de la “mujer” es una mala enunciación, ya que no se trata ni del ser, ni de La mujer. Para precisar lo femenino, encontramos un modo de funcionamiento “entre centro y ausencia”. Esta es una conceptualización por la positiva, se trata de una afirmación. dicha proposición aseverativa parecería proponer un lugar, un entre; sin embargo, el entre no indica intersección, tampoco unión. Este “entre” de Lacan señala una demarcación, un vacío, la localización de cierto agujero.
No es posible hacer un conjunto cerrado de la identidad femenina, no hay La mujer con mayúsculas, como Una. Únicamente encontramos mujeres, variadas, disímiles. No hay el particular de LA mujer, eso no existe; en su lugar hay el plural, la multiplicidad de féminas que existen en el mundo. Lo femenino se verifica en cada uno, una por una. En otras palabras, lo femenino se dice en singular. Plural y singular, aparentemente contradictorios, en el universo femenino son posibles y compatibles.
Es frecuente explicar lo femenino por la minoría, carencia, minusvalía o el segundo sexo. La segregación de lo femenino viene dada por estructura; tomando visibilidad por lo peor, en la obsesionalización machista de las organizaciones, la violencia de género, la segregación o el racismo.
Correlativamente, la amplitud de saberes que se atribuye a las mujeres, incluye todos los colores: desde la sacralización de la virgen María a la demonización o brujería. Cierto es que, un misterio encierra lo femenino, enigma del que no se puede hablar totalmente, no es posible situar o asir fácilmente.
Lógica femenina y otras
El ascenso al poder de las mujeres es un hecho consumado en la actualidad. Su avance social fue largamente demandado, democratiza las sociedades y da un nuevo giro al curso de la historia. Empero, no necesariamente va de la mano de la feminización del mundo. Que los resultados del último Censo hayan arrojado en nuestro país una mayor cantidad de mujeres o que tengamos una vice presidenta mujer en ejercicio, no impide que lo femenino siga siendo excluido.
Una nota de color, que produjo mi sorpresa, da cuenta de los límites, hasta dónde ha perforado el/los feminismo/s en nuestra sociedad. En la capital de una de las provincias del norte de nuestro país, en la que, la tradición religiosa tiene todo su peso, la madre superiora de un convento de la Orden de las Carmelitas Descalzas, levanta una denuncia penal, ante el Estado Provincial, por malos tratos y abuso de poder. En ese acto, no solo se rompe la sumisión absoluta a la jerarquía eclesiástica, desafiando la autoridad patriarcal del Obispo, sino que, además, se rebasa el fuero de la justicia divina, acudiendo a la civil y penal.
Se abren múltiples interrogantes: ¿Cuáles son los nuevos semblantes que reviste la lógica fálica? El machismo pasó de moda, es evidente su diferencia con el Nombre del padre, con la ley simbólica, sea esta social o jurídica. No obstante, la rigidez no se ha acabado; el exceso de dureza, sin un deseo encarnado, se transforma en avasallamiento, la sujeción -del sujeto- muta en opresión, la ley y la terceridad -en ocasiones- perecen ante el despotismo. En tales circunstancias, se pasa del Padre al patriarcado, del binarismo a la segregación, de la pere- versión a la perversión.
Es llamativo que, la sexología no escapa a esta misma clasificación, dado que se sostiene en la supuesta normalidad del sexo. la pasión por la lógica fálica de la ciencia, puesta al servicio de la medición de la satisfacción. Es claro, por esta vía, verificar cómo con los anhelos de defensa de las mujeres se llega a instalar nuevamente La mujer. A veces, los feminismos, dan cuerpo a la misma lógica fálica que desean combatir. Para el psicoanálisis no se trata de combate, pelea o defensa, se trata de un saber hacer, un modo de habitar el cuerpo, una lógica y un lazo a otro no-todo. De allí que, Lacan, postule para la función analítica que es mejor que el analista “tenga tetas”[3].
Un psicoanálisis
Retomando los otros temas del capítulo, diremos que, el goce femenino es de un orden diferente al de la “cola de pensamientos”, del significante o el parloteo del fantasma. Éste goce fálico encuentra conformidad con lo medible. El falo tiene un predicado, es acotado, preciso, limitado; encuentra una localización en los objetos y el órgano. Entonces, se trata de dos lógicas, dos modos de funcionamiento, más allá de las categorías identitarias que ello asuma. El género es a un nivel y la sexuación está en otro orden de cosas, se trata del anudamiento de los tres registros.
Es de destacar que, la “cola de pensamientos” se desprende del fantasma, adormece. Nos hace vivir en un sueño eterno, ensoñación que desconoce su ombligo, lo que despierta, lo real. De allí que, la experiencia de un análisis es de otro orden, dado que lo real que tiene su lugar allí, en un psicoanálisis; aquello que está forcluido en los otros discursos.
El saber académico, por ejemplo, el título de grado o posgrado, la enseñanza de la facultad, no es homologable a un psicoanálisis. Estudiar la teoría -psicoanalítica- es una cosa y el saber en juego en un análisis, es otro muy diferente. Ningún certificado o doctorado se parece a la experiencia del análisis, el saber en juego allí percute el cuerpo, lo pone en juego, toca lo más íntimo y desconocido del ser hablante, modula el arreglo y su propio infierno.
Finalmente, en un análisis, vale el obstáculo en el camino, la piedra en el zapato. Lo que aparentemente impide progresar, el tropiezo, con ello se trabaja; no con el discurso armado, la argumentación, el sentido compacto. Por el contrario, se trata de trazar el borde de la piedra, poner en f-horma el obstáculo, tratar la emergencia del sin sentido. Lo que vale es la disrupción, lo que fuga y no encuentra palabras, a fin de localizar las identificaciones y los significantes amos. Situar el S1 solo y los artilugios que se inventa cada uno para poner en relación ese Uno, con las versiones del Otro, solo le incumbe al psicoanálisis; permitiendo un mundo más habitable, haciendo existir la singularidad.
NOTAS
- Michaux Hernri. Nace en Bélgica, un 24 de mayo de 1889 y fallece el 19 de octubre de 1984. Fue poeta y pintor, contemporáneo de Lacan, de origen belga, nacionalizado francés. Conoció América del sur y viajó a la Argentina.
- Zapata Gollán, Agustín (1895-1986) Historiador, periodista, xilógrafo, escritor, profesor, y arqueólogo argentino, nacido en la ciudad de Santa Fe (capital), fue director del Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales, iniciando las excavaciones que pusieron a la luz los vestigios de Santa Fe la Vieja.
- No basta con que el analista sirva de soporte a la función de Tiresias, también es preciso, como dice Apollinaire, que tenga tetas“. Lacan, J. (1964) El seminario, Libro 11. Buenos Aires.Paidós,1992, p277-278
