Del padre y su «más allá»…
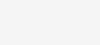
Gabriela Camaly
La pregunta que insiste
En el intercambio previo a estas Jornadas que hemos tenido con Sabina Serniotti, ella me comentó que podía tomar algo, un rasgo, una perspectiva del argumento que me interesara poner de relieve para presentar en esta apertura.
He leído con mucha atención el argumento y considero que, por cierto, está muy bien desarrollado. Interpreto que la pregunta fundamental que hoy nos convoca es cómo ir más allá del padre en la práctica analítica.
Observo además que el tema de las Jornadas de este año está en continuidad con el tema de las del año pasado que se centró en el desplazamiento de las marcas simbólicas de la función paterna hacia la evaporación del padre en la cultura. Evidentemente, la pregunta por el padre y su más allá insiste.
Ir más allá del padre…. que lo digamos y repitamos hasta el hartazgo no quiere decir que lo hayamos comprendido y mucho menos que sepamos conducir las curas con esa brújula.
En efecto, hay un cambio de brújula en la enseñanza de Lacan, un «giro pragmático» -tal como situó Éric Laurent en algún momento- que orienta la práctica analítica más allá de la potencia simbólica del padre, es decir, más allá del campo del lenguaje, para circunscribir lo real.
Estamos anoticiados de la caída del padre en la civilización. Lacan habló de la «la evaporación del padre». Miller denunció el «hundimiento del padre» y su fracaso. El sintagma «la época del Otro que no existe» se ha convertido en una referencia clásica entre nosotros.
La persistencia del llamado al padre
Sin embargo, el llamado al padre persiste. Bajo diferentes formas, los discursos actuales intentan recomponer el lugar del Otro en la cultura. Incluso, el así llamado «empoderamiento femenino» puede ser leído, en parte, como el empuje a ocupar el lugar de un padre capaz de alojar lo femenino en la cultura, a veces en nombre de la igualdad de derechos y el reconocimiento de la diferencia, otras veces en nombre del respeto a las minorías y la diversidad de los goces. Se trata de un llamado renovado al Otro, a la espera de que pueda poner orden en la Babel de las lenguas en que vivimos y que se multiplican sin cesar, mostrando su malentendido fenomenal y denostando el desencuentro efectivo entre los goces. El llamado no cesa y probablemente no cesará porque, a pesar de todo, persiste la creencia en la potencia simbólica del Otro para regular el goce.
Como sabemos, Lacan formalizó el Edipo freudiano hasta reducirlo a la escritura de una metáfora que interpreta en términos fálicos el deseo materno, pero esa formalización no dice nada del deseo del padre en tanto hombre, mucho menos de cómo se las arregla con el goce. Será más adelante, avanzada su enseñanza, que podrá situar al padre por la relación de deseo respecto de una mujer y formular finalmente la equivalencia entre el padre y el síntoma en tanto el padre no es otra cosa que una versión posible del tratamiento singular del goce -se trata de la pére-versión paterna- que permite mantener anudados los tres registros RSI.
¿Qué encontramos más allá del padre?
En los albores de su última enseñanza -en los Semanarios 18, 19 y 20- Lacan agrega, a la lógica fálica organizada por la función del padre en la cultura, un goce Otro que no se somete a la mortificación simbólica operada por el lenguaje ni a la significación fálica.
Lo dice en tono poético. Lo cito: «Cómo saber si, como lo formula Robert Graves, el padre mismo, el padre eterno de todos nosotros, no es más que el nombre entre otros de la Diosa Blanca, aquella que su decir se pierde en la noche de los tiempos, por ser la Diferente, Otra siempre en su goce…».[1] Podemos leer entonces, más allá del padre, la presencia del goce «femenino» que hace síntoma en la civilización. Goce atribuido por el poeta a la figuración femenina de la Diosa Blanca, pero en verdad no es más que el «goce a secas», tal como lo nombra Lacan en el Seminario 19. Se trata de un goce que no tiene significación sexual y que resta por siempre opaco al sentido, refractario al significante, que sobrepasa al sujeto y cuya marca se lleva escrita en el cuerpo.
La práctica del psicoanálisis enseña que la potencia del padre tropieza con el goce que no cesa. La capacidad del significante del N del P de dar a cada cosa su sentido y su lugar hace agua ante la opacidad del síntoma que persiste en su funcionamiento y en su patos.
Señalar la persistencia del síntoma, más allá de todos los sentidos posibles, es un modo de situar la inconsistencia de lo simbólico para significantizar lo real. El «fracaso del N del P» es la confrontación con la experiencia de goce que ningún significante puede nombrar. Es un hecho de estructura, para todo ser hablante.[2] Esto es, no hay relación entre el significante y el goce. No hay relación entre el campo de la lógica fálica y el Otro goce, «impropiamente llamado femenino», tal como sugiere C. Alberti.[3]
En el mismo sentido, lo citó a Miller: «… cuando él [Lacan] centra las cosas en la no relación, el N del P se declara en quiebra y se inaugura este espacio que todavía es enigmático para nosotros, por el cual Lacan avanzó».[4] Es aquí donde todavía nos encontramos.
Sabemos que el análisis recurre al sentido para resolver el goce.[5] Sabemos que para hacerlo es necesario ser incautos del padre, es decir, no estar prevenidos, dejarse llevar, hacer uso del lenguaje para producir los significantes amo que articulan el sentido en el que estamos atrapados y que implican, sin ninguna duda, un determinado modo de gozar. Pero sabemos también que no-todo el goce es subsumible a las redes del sentido. Hay un goce, un goce Uno opaco al sentido. Ante esa experiencia de goce, Lacan señala la vía joyceana porque Joyce supo producir un tratamiento de su goce oscuro sin pasar por el amor al padre, sin contar con la inscripción del significante primordial en la estructura, sin ninguna articulación al falo ni al sentido. Ser post-joyceano es eso. Es dejarse engañar por el padre para ir más allá de él.
El «padre agujereado» y la pregunta por nuestra práctica
Entiendo entonces que «ir más allá» implica contar con la referencia a la función simbólica del padre sin idealización, pero sin reducirlo a un semblante sin valor. Propongo que se trata más bien de contar con el «padre agujereado». Utilizo esta formulación para subrayar el efecto de agujereamiento de lo simbólico a causa de la presencia real del goce que anida en el síntoma.
En este sentido, la referencia a la función del «padre agujereado» nos sirve para ubicar que se trata de una versión del padre que no solo da pruebas de su deseo, sino que transmite -lo sepa o no- su propia pére-versión, versión de cómo se las arregla él mismo con el goce.
Se percibe así que el campo del Otro es inconsistente para atrapar lo real. Sin esta inscripción de la inconsistencia del Otro no hay modo de ir más allá de él. Sólo así habrá lugar para las invenciones singulares de cada sujeto.
Considero que es fundamental para la formación analítica recorrer tanto las referencias freudianas como las diversas formulaciones de Lacan alrededor del padre, su formalización, sus modulaciones y sus impasses para comprender el verdadero alcance y las implicaciones que las mismas tienen en la práctica analítica. Este trabajo de Escuela sería imposible si no contáramos con la elucidación que Jacques-Alain Miller realiza desde hace más de 40 años y que es para nosotros la brújula que nos orienta.
NOTAS
- Lacan, J., (1988). El despertar de la primavera, Intervenciones y textos 2, Buenos Aires, Manantia.
- Miller, J-A., (2013). El lugar y el lazo, Buenos Aires, Paidós, p.75.
- Alberti, C., (2022). Ver argumento de la Gran Conversación Virtual Internacional de la AMP «La mujer no existe».
- Miller, J-A., (2013). El lugar y el lazo, Buenos Aires, Paidós, p.80
- Lacan, J., (2012). Joyce el síntoma, Otros escritos, Buenos Aires, Paidós, p.596.
