La risa de Foucault
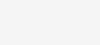
Paula Husni
Tropiezos de la palabra
Un cuento de Borges[1] inspira a Foucault a escribir su libro Las palabras y las cosas. El texto borgiano, que provoca -entre otras cosas- la risa de Foucault, hace referencia a John Wilkins quien, al promediar el siglo XVII, creó un idioma universal y dividió el universo en cuarenta categorías o géneros. La paradoja de Wilkins, y es lo que sorprende a Borges, es haber quedado él mismo fuera de la enciclopedia británica. El cuento refiere también a una enciclopedia china, que divide a los animales en catorce categorías entre las que se encuentran, por ejemplo, los que acaban de romper un jarrón o los que de lejos parecen moscas. No es difícil imaginar la risa de Foucault. Quien refiere que, además de la risa, persiste en él cierto malestar e incomodidad. Quizá, dice, “porque entre sus surcos nació la sospecha de que hay un desorden peor que el de lo incongruente”. [2] Efectivamente, ¿en qué lugar podrían encontrarse, por ejemplo, las sirenas con los animales que se agitan como locos, a no ser en la página que las transcribe? Lo imposible, dirá, no es la vecindad de las cosas -facilitada en este caso por la serie alfabética que sirve de hilo conductor-, sino el sitio mismo en que podrían ser vecinas, esa escasa distancia en la que están yuxtapuestas.
Foucault se pregunta entonces “a partir de qué a priori histórico ha sido posible definir el gran tablero de las identidades claras y distintas sobre el fondo indefinido de las diferencias”[3]. Y distingue lo que para una cultura es a la vez interior y extraño -y por ello debe excluirse-, como la historia de lo Otro; de la historia del orden de las cosas, como la historia de lo Mismo que debe diferenciarse por medio de señales y recogerse en identidades.
Estamos como ven, en el problema de las identidades y las diferencias. Pero no sólo. El problema central, que Foucault dirime ya en el 66´ es sin duda la disyunción entre la alteridad de lo Otro y la serie de lo Mismo. Que empieza a acercarnos al problema -estructural- de la palabra y sus tratamientos contemporáneos.
La sigla LGBTTIQ, tanto como los 54 modos de nombrarse en Facebook, no difieren demasiado de la lógica de Wilkins o de la enciclopedia china de los animales.
Podemos recortar entonces un primer punto para adentrarnos en uno de los problemas contemporáneos con la palabra: suponer que nombrar las diferencias, hacerlas entrar en una serie, podría resolver de lleno la “inclusión” -uso un término contemporáneo-, zanjando así el problema de la segregación. No dejamos sin embargo de constatar que hacer de las diferencias un asunto contable, no deja de llevar, parafraseando a Miller, de lo parecido a lo mismo[4], es decir que más bien lo que se produce es un rechazo de lo Otro. Y la segregación no deja de reduplicarse en comunidades de goce como consecuencia lógica de la evaporación del padre.[5]
Por otra parte, en tanto el Nombre del Padre resulta de soporte a la fórmula de la metáfora y facilita la sustitución que produce el sentido, su declinación, al trastocar los efectos metafóricos de la palabra, trastoca también al significante en su estatuto de semblante. Este pierde su eficacia, propiciando lo que Miller ha formulado como una adhesión al significante religioso [6].
Presenciamos así una suerte de sed de significantes, en cuanto irrumpe algo del orden del goce. Con lo cual, tanto la identificación sexuada como la elección de objeto, se ven subsumidas en nomenclaturas tan frágiles como infinitas.
Eric Marty, en su libro El sexo de los modernos, sostiene que “La época contemporánea se encuentra atravesada por una referencialidad absoluta de los enunciados”[7]
Y abre el desarrollo de un término nodal para pensar la lógica de la época: lo neutro. Establece así, dos acepciones. Por un lado, lo neutro que está presente en el léxico queer y se suma al listado de asignaciones se convierte en una posibilidad entre otras, sumándose a la serie de lo Mismo. “Lo neutral en este sentido, señala Marty, es un término que como los demás, aumenta las multiplicidades…”[8]
El pensamiento de lo Neutro, en cambio, apunta a obtener un fuera de sentido, “una forma de vida, completamente a la inversa de la proliferación verbal que agita al discurso LGBT – refiere Marty-. Lo Neutro permite alcanzar una especie de silencio de género“[9].
Una diferencia entonces al estilo derridariano, donde la “diferancia”[10] permite hacer entrar, tanto lo diferido en su sesgo temporal -el desvío, o la demora-, como la diferencia en tanto espacio de alteridad que introduce indefectiblemente un intervalo, una distancia.
El concepto de alteridad atraviesa toda la enseñanza de Lacan. En uno de sus primeros seminarios afirma que “No hay imagen de identidad, reflexividad, sino relación de alteridad fundamental”[11]
Si trazamos una parábola hacia su última enseñanza, el troumatisme de lalangue, impacta el cuerpo y lo signa como tal sellando el desencaje estructural de la presencia del objeto. Esa operatoria deja como resto la imposibilidad de relación sexual; entre el parlêtre y el cuerpo, entre el goce del Uno y el goce del Otro, entre significado y significante. Muro estructural, alteridad irreductible, a partir de la cual el cuerpo mismo es experimentado como Otro. Zanja una diferencia absoluta que no es subsumible por la vía de las diferencias relativas; ni del género, ni de las palabras que intentan atrapar su fuera de sentido: agendro, pansexual, heterosexual, bisexual, hombre, mujer.
Nos adentramos así en el segundo problema. Es que la palabra, debilitada en su soporte metafórico, se hace proclive a separarse del cuerpo. “Los cuerpos se ocupan de sí mismos”[12], sentenciaba Eric Laurent hace unos años.
¿Cómo entender esto en las expresiones contemporáneas?
Una nota periodística publicada recientemente[13] se refiere a la alosexualidad como al mandato de tener que estar siempre disponible para el sexo genital como una meta occidental y capitalista. Es decir, la presión para tener sexo regularmente y que parezca que goces.
La nota abre una pregunta: ¿Por qué da culpa no tener ganas?
Responden especialistas: cuando empiezan a aparecer personas que manifiestan que no viven su deseo sexual como se espera, la primera respuesta es patologizarlas.
Los testimonios proliferan para dar cuenta del imperativo en el que se subsumiría el deseo sexual: una lesbiana masculina (nombrada así en la nota) se refiere a la expectativa que se espera sobre las chongas, dado que como masculinidad se espera un rol determinado. Una madre refiere las dificultades para volver a tener sexo después de tener a su hijo. No se siente segura con su cuerpo y no le pasa sólo con su pareja. La explicación es el empuje a tener que coger -cito- todo el tiempo con todes. Ella no se acostumbra a esa dinámica.
La respuesta, que elide la pregunta, es rotunda: un nombre para el problema; la asexualidad como respuesta a lo que se impone.
Es decir, que aquello que acontece en el cuerpo, al quedar clasificado por un significante de la época que, sin diferir demasiado de los diagnósticos que pretenden eludir, nombraría su justo problema; rechaza al cuerpo hablante, el cuerpo se acalla como cuerpo sintomático, no interpela al sujeto, no abre su relación a lo Otro sino que pretende subsumir lo Otro a la serie de lo Mismo. Elude de este modo, lo que podría devenir en la formalización de un síntoma que propicie una juntura entre palabra y cuerpo. La referencia al enunciado se hace absoluta, desentendiéndose del sujeto de la enunciación; la palabra no cobra el estatuto de un decir[14] y, en este caso, la deflación del deseo reduplica su aplastamiento. Si bien el sujeto es efecto del significante, esto no contradice el hecho de que pueda mantener un margen con él.[15]
Se verifica cómo la declinación paterna obtura el enigma respecto al sentido, el significante resulta una cáscara endeble y propicia sus más infinitas variaciones. Frente a la errancia del sujeto sin brújula, los significantes de la época se presentan como un asilo posible pero frágil, evanescente; porque cuando el cuerpo se inquieta, se turba -porque nunca encaja con el significante; se escurre, no entra, o sobra- devuelve al significante su propia imposibilidad estructural, y hay que buscar otro. Significante que, convertido en objeto de mercado, resulta lábil a la hora de anudar una identificación. A diferencia del S1, el significante cualquiera[16], se torna objeto de intercambio, y deja relegado su valor de uso.
Palabras. Cuerpos. ¿Es que las palabras han dejado de tocar el cuerpo? ¿Es que el cuerpo se ha tornado refractario a la palabra? ¿Cómo captar en la clínica esta afirmación de la palabra separada del cuerpo?
Una joven se nombra como varón trans, no soporta que la nombren en femenino; conserva un nombre neutro pero los pronombres… Su cuerpo de mujer la perturba. Los pronombres masculinos con los que exige ser nombrada, duran poco en su función de apaciguar lo insoportable; luego de un tiempo, la mastectomía se impone como una idea resolutoria al malestar que retorna. Si seguimos este movimiento vemos que, lejos de ser indistintas, las palabras percuten en el cuerpo de manera tal que se hace necesario huir. Pero notamos, sin embargo, que la huida no resuelve el malestar y le devuelve la misma encerrona. De femenino a masculino o de masculino a femenino, en este punto da igual. La lógica de la diferencia relativa no resuelve en modo alguno la alteridad radical que la palabra hace repercutir en el cuerpo Otro.
Lejos de hacer del cuerpo, el misterio del cuerpo hablante[17], el movimiento de la época va precisamente en dirección contraria, haciéndose refractario al misterio del inconsciente.
“Las palabras -dice Miller-, agujerean, emocionan, conmueven, se inscriben y son inolvidables. Y esto es porque su función no se liga solamente a la estructura del lenguaje, sino también a la sustancia del goce, que es una sustancia extraña”.[18]
Una risa que no hace serie
La palabra… parásito palabrero, yugo del parlêtre. Para quien incluso el silencio es palabra. Para el psicoanálisis, hablar no es lo mismo que tomar la palabra, no se trata de una práctica que comulga la libertad de la palabra sino que se sostiene en asumir su causalidad[19]. La diferencia entre palabra vacía y palabra plena, entre el dicho y el decir, entre el sujeto del enunciado y de la enunciación, zanjan una posición ética en relación al inconsciente. El lugar de la enunciación podrá advenir como el lugar del inconsciente en tanto haya un sujeto que reconoce que no sabe lo que dice cuando habla o cuando trastabilla en su discurso.
“Dado que uno no oye el discurso del cual uno mismo es efecto”[20], como dice Lacan en la Advertencia al lector japonés, para que esa dislocación tenga un retorno, es necesario que esas palabras se dirijan a un analista, también advertido y atravesado por esa juntura imposible entre las palabras y las cosas y -sobre todo en la época- por el uso del semblante con todo el alcance que tiene, incluso en el modo en que se maniobra en transferencia con los modos contemporáneos con que los analizantes hacen uso de las palabras.
Condición necesaria para que el sujeto pueda consentir o no a hacer de esa palabra, efecto de un decir. Y verificar los alcances de la creencia religiosa en el significante o la docilidad respecto al uso del semblante. Soportes sobre los que se dirime la instalación del sujeto supuesto saber.
No se trata tampoco de propiciar un remolino de semantofilia[21], como lo nombra Lacan, lo real siempre se resiste al sentido; pero si el psicoanálisis es una práctica del decir que se orienta por lo real, no será sin las vueltas dichas que se insinúa lo que se evita, que se dibuje el borde de lo imposible.
Consentir al equívoco significante, a su estatuto de semblante, implica condescender al imposible de su juntura con el goce, condición para que algo del goce se deje trastocar por la palabra.
Que el cuerpo hablante devenga misterio será en todo caso una operatoria a producir, una apuesta al sujeto del inconsciente. Un retorno a la posición de Freud, quien hizo del cuerpo en su paradoja, en su disfunción disruptiva, un enigma, una y otra vez.
“El verdadero psicoanálisis, en el sentido de Lacan, -refiere Miller- es el que se pone en la senda del deseo y apunta a aislar para cada uno su diferencia absoluta, la causa de deseo en su singularidad (…)”[22]
Es hacia el final del Seminario 11 -que no hace serie- que Lacan recorta el deseo del analista como diferencia absoluta. Es esa la posición ética que hoy, cincuenta y ocho años después, más que nunca, se hace necesario sostener. Acaso en el detalle de la risa de Foucault, que sanciona con su cuerpo esa perturbación más allá de las palabras y lo causa a escribir.
Borges concluye su cuento citando a Chesterton: “El hombre sabe que hay en el alma tintes ma’ s desconcertantes, ma’ s innumerables y ma’ s ano’ nimos que los colores de una selva oton~al… cree, sin embargo, que esos tintes, en todas sus fusiones y conversiones, son representables con precisio’ n (…). Cree que del interior de una bolsita salen realmente ruidos que significan todos los misterios de la memoria y todas las agonz’as del anhelo” (G.F. Watts, pag. 88, 1904).
NOTAS
- Borges, J.L., (1996). El Idioma analítico de John Wilkins, Editorial Emecé
- Foucault, M., (1968). Las Palabras y las Cosas, Siglo Veintiuno Editores, p.3.
- Ibidem, p.9.
- Miller, J.-A., (1999). Los Signos del Goce. Buenos Aires:Paidós, p.16.
- Lacan, J., (1968). Nota sobre el padre, Revista Lacaniana de Psicoanálisis Número 20
- Miller, J.A., (2011). Sutilezas Analíticas. Buenos Aires:Paidós, p.31.
- Marty, E., (2021). El sexo de los Modernos – Pensamiento de lo Neutro y teoría del género, p. 60
- Ibid., p. 36.
- Ibid.,p.37
- Neologismo del filósofo francés, Jacques Derrida. Basado en el verbo francés “différer” que en español sería “diferir¨.
- Lacan, J., (1986), El Seminario, Libro 2. Editorial Paidós, Bs. As., p. 354, 355ñ
- Laurent, E. https://elp.org.es/hablar-con-el-propio-sintoma/
- https://www.pagina12.com.ar/438595-que-es-la-alosexualidad-y-por-que-hay-que- develarla?ampOptimize=1
- Lacan, J., (2011), El Seminario, Libro 19, Editorial Paidós, Bs. As.
- Miller, J.A., (2019), Causa y Consentimiento, Editorial Paidós, p. 53: ¨El sujeto tiene un margen con el significante, lo cual no contradice el hecho de que el sujeto sea efecto del significante.¨
- Lacan, J., 2001, El Seminario, Libro 20, Editorial Paidós, Bs. As., p. 173
- Lacan, J.,El Seminario, Libro 20, p.158: ¨Lo real, diré, es el misterio del cuerpo que habla, es el misterio del inconsciente.¨
- Miller, J.A.,(2011). Sutilezas Analíticas, Buenos Aires:Paidós, p. 249.
- Miller, J.A, Causa y Consentimiento, p 36: ¨… con Lacan y con el psicoanálisis se pone en juego un existencialismo a la inversa, si me permiten, que consiste, no en asumir mi libertad, sino mi causalidad”
- Lacan, J.., (2012). Advertencia al lector japonés, Otros Escritos, p.524
- Lacan, J., (1972). El atolondradicho, Otros Escritos, p.511
- Miller, J.A, Sutilezas Analíticas,Buenos Aires:Paidós, p.37.
