La juventud de Andre Gide, entre el amor y el deseo
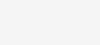
Gabriela Spina
Me interesa abordar el caso de André Gide, – escritor francés, nobel de literatura en 1947- partiendo de 2 citas de Lacan de la clase 5 del Seminario 19[1].
“es muy claro que cada uno tiene relación más bien con <l que con el otro, el partenaire. Eso se confirma plenamente con solo observar a los que denominamos, con el término que cae tan bien gracias a la ambigüedad del latín o el griego, homos – ecce homo, (.) Pero no se equivoquen, hay homos y homos. No hablo de André Gide. No hay que creer que el era un homo”. (p. 69)
“Nuestro Gide (.) Su asunto es ser deseado (.) Hay personas a las que en su primera infancia les faltó ser deseadas. Eso empuja a hacer cosas para que eso les suceda en la adultez. Es muy comt’.n”. (p. 71)
En relación a la constelación infantil, su madre marcada por el protestantismo es un ejemplo de “maternaje moral”[2] en la que el amor por su hijo estaba regido por los mandatos del deber. Cuando su padre muere a sus 11 afios queda “capturado por la envoltura del amor”[3], la madre es toda para él, rechaza la feminidad y le horroriza la sexualidad. Cuando Gide habla de la forma del amor materno, Jean Delay, su terapeuta y biógrafo, lo describe como un amar mal, aunque lo amó mucho lo tiraniza por su propio bien según ella creía. Lacan va a decir que la madre no simboliza su deseo en el falo. No es un niño deseado, no es el niño falicizado. Es un amor identificado al deber, al mandamiento del super yo, es la mortificación del falo.
Del padre Gide presenta un retrato poco explícito, dulce y un poco lejano, pertenecía a un mundo misterioso, hay un aura que rodea a esta imagen, no es un padre ausente, pero no representa la autoridad, la función del padre es como un amiguito.
Hubo un deseo inicial de identificación a este padre pero quedó incompleto y poco eficaz. Su padre quedó para Gide como un personaje de una segunda realidad. Hay una decepción respecto de su padre. Nunca defendió suficientemente sus ideas ante la madre.
Lo que falta es la figura que autoriza, que humaniza al deseo. Se trata de un deseo anónimo, no encarnado. André fue un niño amado pero no deseado. El eje de las diversas referencias de Lacan a Gide se encuentra en su estatuto de sujeto no deseado.
A sus 13 años una escena crucial de seducción marcará su destino y su posición en relación a las figuras femeninas. Su tía Matilde de piel morena frente al espejo pasa su brazo por debajo de su camisa, otorgándole de manera traumática y sin mediación, las marcas de un deseo que lo ha provisto de una falicización. Identificado a esta escena deseará a niños morenos que estarán envueltos de ese valor fálico que no pudo dejar de sentir sobre sí, durante las caricias que observaba en la imagen invertida que refleja el espejo.
Poco tiempo después otra escena decisiva en la vida del joven, encuentra a su prima Madeleine deshecha en llanto angustiada a causa de la falta de conducta de su madre y en ese instante en un estado de “embriaguez de amor”[4] se consagra a protegerla durante toda su vida. “Ebrio de amor y de piedad, de una mezcla indistinta de entusiasmo, abnegación, virtud, llamé a Dios con todas mis fuerzas. Me ofrecí, sin concebir ya otro fin para mi vida que el de proteger a esa niña del miedo, del mal, de la vida”.[5]
Él con 13 y ella 15 se sella una promesa de amor en las cartas de amor que durará 30 años.
“Entre los 13 y 17 Gide comienza a tejer su solución sinthomática, el amor místico por su prima y su obra se entretejen hasta confundirse lo que decantará en el escritor artista. Se trata de los nudos místicos del amor cortés”.[6]
A los 26 años después de la muerte de su madre se casa con Madeleine celebrando un matrimonio blanco, no consumado. Una sola mujer en el amor y las cartas en tanto fetiche ocupará el lugar del deseo y por eso es perverso sostendrá Lacan.
Las cartas se constituyen en el corazón de su obra, tenía todo el valor para él, ese doble de sí mismo, por lo cual las llama su hijo y Madeleine su testigo.
Pero Madeleine al descubrir algo más que un affaire entre su esposo y otro joven quema las cartas, lo más preciado para Gide, acto que la consagra a título de una verdadera mujer que Lacan compara con Medea. Esta destrucción deviene para Gide una pérdida que toca a su ser.
Para André Gide el amor y el deseo no descansan en la misma persona.
Lacan plantea una disociación entre el amor y el deseo. La Tesis de las dos madres, una para el amor y otra para el deseo formado en una educación puritana, todo lo que viene de la carne viene del demonio. Esto produce en Gide una imagen ideal, capaz de soportar un amor desencarnado, que cumple y realiza la disociación entre el amor y el deseo.
En cuanto a la elección de objeto homosexual es puesto en segundo lugar por Lacan. En cambio todo su análisis está centrado en el amor único por Madeleine en su elección heterosexual. Hubo una sola mujer auténticamente amada. La puerta hacia el otro sexo es verdaderamente estrecha.
Lacan considera que el problema a trabajar es “la relación del hombre con la letra”[7] y la cuestión del destinatario, guardando el equívoco del término francés “lettre” que significa letra y carta. “Cuando escribe ‘letra’ no olvidemos que es el autor del seminario sobre ‘La carta robada’ y de ‘La instancia de la letra’. ‘La juventud de André Gide’ es el tercer texto que completa este estudio de la letra, por el sesgo de la correspondencia” [8]
Por eso Lacan dice que el caso Gide no es un caso de análisis sino un material de escritura, y se plantea acerca del destinatario de esa correspondencia. La tesis de Lacan es que el destinatario de esas cartas es Madeleine, Jean Delay y todos nosotros.
“En su amor por Madelaine se opera una unificación entre su amor y su obra. Así, Gide hace de su obra un sinthome reparador del lapsus de su nudo”.[9]
NOTAS
- Lacan, J. (2012). El Seminario, libro 19, …o peor, Buenos Aires: Paidós.
- Lacan, J. (1987). “Juventud de Gide o la letra y el deseo“. Escritos 2, Buenos Aires: Siglo XXI.
- Miller, J-A., (1990). “Acerca del Gide de Lacan“. Malentendido n° 7. Buenos Aires.
- Ibid.
- Ibid.
- Soria, Nieves. “Melancolía y perversión en André Gide”. Revista Ancla 7. Locuras y perversiones II.
- Miller, J-A., (1990). “Acerca del Gide de Lacan”. Malentendido n° 7. Buenos Aires.
- Ibid.
- Soria, Nieves. “Melancolía y perversión en André Gide”. Revista Ancla 7. Locuras y perversiones II psicopatologia2.org/ancla/Ediciones/007/index.php?file=Elucidaciones/Melancolia-y-perversion-en-Andre-Gide.html
