El Potlatch y un honor que no tiene precio
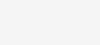
Melina Santomero
El Potlatch y un honor que no tiene precio.
En la pág 88 del seminario 19, dice Lacan: “El potlatch es lo que anega, es lo que desborda lo imposible que hay en el ofrecer, lo imposible de que sea un don. Por esa misma razón el potlatch se volvió completamente extraño para nuestro discurso. No por eso sorprende que en nuestra nostalgia hagamos de él lo que sostiene lo imposible, a saber, lo real – pero justamente, lo real como imposible”.
En su ensayo sobre el don[1], Marcel Mauss[2] teoriza sobre esa esquiva noción del potlatch refiriendo a una serie de prácticas de intercambio en sociedades tribales caracterizadas por “prestaciones totales”, es decir, un sistema de dar regalos con implicaciones políticas, religiosas, económicas y familiares. Las economías de estas sociedades están marcadas por el intercambio competitivo de regalos, en el que los que regalan buscan dar más que los otros para obtener importantes posiciones políticas, religiosas y familiares. Mauss observa que los modos de intercambio no son únicamente hacia el valor cerrado de un objeto, sino que ese objeto que va pasando de una mano a otra, de un territorio a otro, de una temporada a otra, no sólo va generando una red de relaciones y de conexiones entre las personas. El potlatch vislumbra algo más y Lacan leerá ese plus.
Mauss nos pone en la atmósfera del potlatch y va señalando en su ensayo diversos rasgos y principios de este tipo de intercambio. El dar, el recibir y el devolver establece una estructura de modos de relaciones que hace posible la reproducción de cultura. Asimismo, la ruptura de estos principios establece en el último de los casos el fundamento de las guerras o de una reinvención en términos culturales.
Mauss se detiene en el carácter voluntario de este intercambio, donde hay un ida y vuelta implícito en un plano simbólico no pactado, en forma de “regalos” en apariencia voluntario libre y gratuito, sin embargo, coercitivos. Se pregunta por ese efecto coercitivo entre el dar y recibir.
En su búsqueda sobre la razón por la cual se intercambia, se da y se recibe, Mauss plantea que la cosa ofrecida tiene alma, así la obligación por la cosa es una obligación entre almas, ofrecer una cosa a alguien es ofrecer algo propio, algo de la propia alma. Aceptar algo de alguien significa aceptar la esencia espiritual de su alma. La cosa que se sirve no es algo inerte, otorga un poder especial, es animada y a veces individualizada, tiende a producir la devolución a su lugar de origen o a producir un equivalente que la reemplace (Idem: 168).
Cada comunidad, cada clan tenía su propia manera de practicar el potlatch con diverso significado y presentación. La regla es el cambio-don. Una de las finalidades del potlatch es equilibrar. La inestabilidad de una jerarquía que la rivalidad de los jefes tiene como finalidad equilibrar de vez en cuando.
Uno de los elementos fundamentales del potlatch es el prestigio (mana) y el honor que confiere el dar. Es crucial la obligación de dar, recibir y devolver esos dones a riesgo de perder ese prestigio, esa fuente de riqueza que es la autoridad en sí misma. La obligación de devolver es dignamente imperativa. El estatus de una familia era medido no por sus pertenencias o por la posesión de bienes, sino por el contrario, por lo que era capaz de desprenderse, de compartir. El excedente se transforma en prestigio si se da, aunque eso a veces implique derroche o destrucción.
En el potlatch es la persona lo que se pone en juego, lo que se pierde, del mismo modo que se puede perder en la guerra o por cometer falta en el rito (Idem: 205). En estas sociedades actúa la acción de valor, se amasan grandes beneficios. De valor absoluto, que se malgastan con frecuencia, con un lujo relativamente enorme y que no tiene nada de mercantil.
El dar es signo de superioridad, de ser más, de estar más alto, aceptar sin devolver o sin devolver más, es subordinarse, transformarse en “cliente” y servidor, hacerse pequeño, elegir lo más abajo (Idem: 255).
¿Qué se ofrece en el potlatch en términos analíticos? ¿Qué implica ese excedente que pasea (yerra) y se produce por los discursos de las tribus de la costa del pacifico?
Lacan lee en el potlatch lo que anega, “lo que desborda lo imposible que hay en el ofrecer, lo imposible de que sea un don”. Ese don que no tiene una referencia fálica; su carácter inmensurable indica una falla ¿es el juego de la negación, de la deuda y de la falta en que el “alma del objeto” se pone en juego para cada sujeto?
La lógica permite a Lacan circunscribir el agujero. A nivel de la topología Lacan designa el más allá de la lógica y la geometría, y puede designar la relación de lo imaginario, simbólico con lo real. Cómo se anuda un sujeto. Es por el vacío y no por el lleno de sentido/referencia fálica.
Para finalizar, pienso en un elemento más del potlatch, en eso inefable que se ofrece y se recibe, está el tiempo. El lugar donde se constituye el objeto, conlleva una pausa, una espera…la ausencia está en el centro de esos ofrecimientos donde el potlatch no es un don común, ni intercambiable ni calculable.
Una última pregunta que me deja la visita por esta referencia: ¿Se puede inferir que el alma de la cosa ofrecida que Mauss plantea remite al Uno que Lacan trabajará en los próximos capítulos de este seminario?
NOTAS
- Se trata de una obra de la Sociología francesa y constituye una de las primeras publicaciones de Bibliothèque de Sociologie Contemporaine publicado en 1923-1924 en Année Sociologique. (de donde yo lo leí es de 1925)
- Marcel Mauss (Épinal, 10 de mayo de 1872 – París, 10 de febrero de 1950), antropólogo y sociólogo considerado como uno de los padres de la etnología francesa.
